ÚLTIMOS ARTÍCULOS
- febrero 2026
- enero 2026
- octubre 2025
- septiembre 2025
- julio 2025
- junio 2025
- mayo 2025
- abril 2025
- febrero 2025
- enero 2025
- diciembre 2024
- noviembre 2024
- septiembre 2024
- agosto 2024
- julio 2024
- diciembre 2023
- noviembre 2023
- octubre 2023
- septiembre 2023
- agosto 2023
- julio 2023
- junio 2023
- mayo 2023
- abril 2023
- febrero 2023
- enero 2023
- diciembre 2022
- noviembre 2022
- octubre 2022
- septiembre 2022
- agosto 2022
- julio 2022
- junio 2022
- mayo 2022
- abril 2022
- marzo 2022
- febrero 2022
- enero 2022
- diciembre 2021
- noviembre 2021
- octubre 2021
- septiembre 2021
- agosto 2021
- julio 2021
- junio 2021
- mayo 2021
- abril 2021
- marzo 2021
- febrero 2021
- enero 2021
- diciembre 2020
- noviembre 2020
- octubre 2020
- septiembre 2020
- agosto 2020
- julio 2020
- junio 2020
- mayo 2020
- abril 2020
- marzo 2020
- febrero 2020
- enero 2020
- diciembre 2019
- noviembre 2019
- octubre 2019
- septiembre 2019
- agosto 2019
- julio 2019
- junio 2019
- mayo 2019
- abril 2019
- marzo 2019
- febrero 2019
- enero 2019
- diciembre 2018
- noviembre 2018
- octubre 2018
- septiembre 2018
- agosto 2018
- julio 2018
- junio 2018
- mayo 2018
- abril 2018
- marzo 2018
- febrero 2018
- enero 2018
- diciembre 2017
- noviembre 2017
- octubre 2017
- septiembre 2017
- agosto 2017
- julio 2017
- junio 2017
- mayo 2017
- abril 2017
- marzo 2017
- febrero 2017
- enero 2017
- diciembre 2016
- noviembre 2016
- octubre 2016
- septiembre 2016
- agosto 2016
- julio 2016
- junio 2016
- mayo 2016
- abril 2016
- marzo 2016
- febrero 2016
- enero 2016
- diciembre 2015
- noviembre 2015
- octubre 2015
- septiembre 2015
- agosto 2015
- julio 2015
- junio 2015
- mayo 2015
- abril 2015
- marzo 2015
- febrero 2015
- enero 2015
- diciembre 2014
TEMAS
- ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN ACADÉMICA
- ALLEGRO MA NON TROPPO
- CAPITALISMO
- COMENTARIOS POLÍTICOS
- CORONAVIRUS Y ECONOMÍA
- CURRICULUMS
- CURSO 2017-2018: MATERIALES PARA LOS ALUMNOS
- CURSO 2018-2019, PRIMERO DE ECONOMÍA
- CURSO 2018-2019. PRIMERO DE ECONOMÍA
- Curso 2019-2020. MATERIALES PARA ALUMNOS PRIMERO DE ECONOMÍA
- DESIGUALDAD Y ECONOMÍA
- ECONOMÍA AMERICANA
- ECONOMÍA ASIÁTICA
- ECONOMÍA BALEAR
- ECONOMÍA ESPAÑOLA
- ECONOMÍA EUROPEA
- ECONOMÍA TURÍSTICA
- ECONOMÍA Y ECOLOGÍA
- ECONOMÍA Y TECNOLOGÍA
- ECONOMÍAS INSULARES
- ESCRITOS DE CREACIÓN
- ESTADÍSTICAS DEL BLOG
- GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA
- GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA
- GRABACIONES
- GUERRA Y ECONOMÍA
- HISTORIA ECONÓMICA
- LA GRAN RECESIÓN
- LIBROS EN RED
- MATERIALES DOCENTES
- MATERIALES GRÁFICOS: FOTOS
- MATERIALES GRÁFICOS: FOTOS, VIDEOS
- MERCADO LABORAL
- METODOLOGÍA
- PENSAMIENTO POLÍTICO
- POLÍTICA ECONÓMICA
- Sin categoría
- TEORÍA ECONÓMICA Y PENSAMIENTO ECONÓMICO
- VIDEOS
- Follow BLOG DE CARLES MANERA on WordPress.com
Meta
Nube de categorías
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN ACADÉMICA ALLEGRO MA NON TROPPO CAPITALISMO COMENTARIOS POLÍTICOS CORONAVIRUS Y ECONOMÍA CURRICULUMS CURSO 2017-2018: MATERIALES PARA LOS ALUMNOS CURSO 2018-2019, PRIMERO DE ECONOMÍA Curso 2019-2020. MATERIALES PARA ALUMNOS PRIMERO DE ECONOMÍA DESIGUALDAD Y ECONOMÍA ECONOMÍA AMERICANA ECONOMÍA ASIÁTICA ECONOMÍA BALEAR ECONOMÍA ESPAÑOLA ECONOMÍA EUROPEA ECONOMÍA TURÍSTICA ECONOMÍA Y ECOLOGÍA ECONOMÍA Y TECNOLOGÍA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA GRABACIONES GUERRA Y ECONOMÍA HISTORIA ECONÓMICA LA GRAN RECESIÓN LIBROS EN RED MATERIALES DOCENTES MATERIALES GRÁFICOS: FOTOS PENSAMIENTO POLÍTICO POLÍTICA ECONÓMICA TEORÍA ECONÓMICA Y PENSAMIENTO ECONÓMICO VIDEOSEtiquetas
Lo que viene desde Argentina: el galope de Hayek
Uno de los paraísos del capitalismo en su estado extremo tiene su sede: Argentina. No es el único emplazamiento, pero sin duda constituye una muestra muy elocuente de este neocapitalismo, bautizado como anarcocapitalismo, en el que se critica la intervención del Estado en economía, pero se recurre a ese Estado para todo lo que se adscriba a negociaciones de carácter privado. Lo estamos viendo también en Estados Unidos, con la administración Trump. El planteamiento económico de Javier Milei es claro: él ha manifestado reiteradamente su admiración por los economistas austríacos y por sus concepciones de la política económica, básicamente monetaria, si bien Milei no ha entendido nada de la visión que esos economistas tenían en relación con el ciclo económico. Lo que está desplegando Milei ofrece recordatorios de las tesis más acendradas de esa Escuela Austríaca en Economía y, en particular, de uno de sus principales próceres, Friedrich Hayek. En un estudio publicado en 1931 (Precios y producción, este es el título), Hayek seguía defendiendo los preceptos básicos del patrón-oro, cuyas reglas, aplicadas a una economía en depresión a raíz del crac de 1929, demostraban un fracaso estrepitoso. En ese contexto, la tesis de Hayek descansaba en no bajar los tipos de interés, toda vez que eso infería un mensaje engañoso al mercado, habida cuenta que las empresas podían alargar la estructura de la producción, pero sin ahorro efectivo. Éste, para el austríaco, solo proviene del ahorro real, mientras el crédito bancario excesivo va a conducir a ajustes bruscos y a crisis económicas. La intervención pública no se contempla, y debe ser un mercado sin cortapisas lo que facilite el crecimiento de la economía, bajo la única vigilancia de la autoridad monetaria. En tal sentido, no ha lugar a una inversión pública que pueda generar déficit público, al tiempo que se contempla el salario como un precio más con el que “jugar”.
Ambos elementos derivados de los preceptos de Hayek, la reducción del gasto público en coyunturas de crisis y el recorte de prestaciones salariales y sociales, conforman un binomio clave en la política económica argentina actual. De hecho, el salario se convierte para Milei en un precio relativo más del sistema y se determina por la productividad marginal del trabajo. Este axioma, curiosamente, es siempre invocado; pero no cuando la productividad del trabajo es más elevada y los salarios se pretende mantenerlos estáticos: aplicando ese baremo, éstos deberían subir acorde a la productividad. Pero la regla no funciona siempre, y el componente político y de posición en la estructura productiva –la fuerza empresarial frente a la debilidad sindical, por ejemplo– es determinante. En esas coordenadas, la filosofía económica de Hayek se desliza hacia estas conclusiones: si los salarios son rígidos por la acción de los sindicatos y por la intervención estatal, el ajuste que debe imputarse a la economía se dificulta. Son cortapisas a una economía con la radicalidad del libre mercado en sus manifestaciones más extremas. La posibilidad política de limitar al máximo los costes laborales unitarios y, especialmente, los salarios, se viste con el planteamiento de avanzar en la competitividad empresarial. Cuanto menor sea el salario en el coste de producción, mucho mejor. Sin que se vincule esto con la capacidad de consumo y, por tanto, con efectos sobre la demanda. Si las empresas ganan más, el objetivo se cubre, a pesar de los costes sociales.
En tal aspecto, las propuestas de Milei son extremas: elevar la jornada laboral a 12 horas; establecer un “salario dinámico” –que puede también ser devengado en especie– y que, a su vez, se pueda bajar si la empresa considera que se ha reducido la productividad; no abonar las horas extras; facilitar al máximo el despido sin indemnización; que las empresas puedan elegir las vacaciones de sus trabajadores; y que, en fin, las bajas laborales se costeen en un mínimo del 50% entre trabajadores y empresarios, conforman un paquete de factores de carácter regresivo, con un claro desenlace: el aumento de la explotación. Y con otra derivada: el retroceso de las conquistas sociales y laborales históricas. Este es el modelo que un gran elenco de economistas neoliberales tiene en la cabeza, con la promesa de mejores desempeños económicos.
Pero este tipo de política económica se puede aplicar de una manera efectiva si se vive en un régimen dictatorial, con censuras políticas, limitaciones de movimientos, laminación de la libertad de expresión y prohibición de sindicatos y partidos políticos. De hecho, muchas de las medidas adoptadas en el régimen del dictador chileno Augusto Pinochet por parte de economistas formados bajo la tutela de Milton Friedman, se inspiraron en la obra de Hayek que hemos citado, junto a la más filosófica Camino de servidumbre. Milei trata de seguir esa senda, que proporcionó para Chile datos macroeconómicos transitoriamente positivos, con un elevadísimo coste social y una represión terrible. El gobierno de Milei puede tener problemas para hacer efectivas esas líneas de actuación, si tenemos en cuenta las protestas callejeras que ya se están generando. Veremos las respuestas sindicales. Esto es entender la economía como una disciplina desprovista de las consecuencias sociales que acarrean unas orientaciones drásticas, muy ideologizadas, sin atender a los resultados socioeconómicos. Éstos están ya dibujando un país con mayor desocupación, más vulnerabilidad, menos auxilios sociales y económicos, reducciones salariales y de pensiones y despidos indiscriminados en el sector público. El relativo control de la inflación se ha conseguido a partir de una contracción brutal de la demanda agregada, y una pérdida de la calidad de vida.
La base de ese modelo argentino, que en España se observa con interés por parte de la extrema derecha y de gobiernos autonómicos –el de Madrid sería el más representativo–, promueve la destrucción gradual pero inexorable de la economía pública, la privatización de los servicios esenciales –sanidad y educación– y el apoyo a las iniciativas privadas con capital público que se detrae de asignaciones presupuestarias que deberían canalizarse hacia hospitales, universidades, escuelas y servicios sociales. Todo invocando la libertad. El Estado –fijémonos de nuevo en Argentina– es abyecto; pero ese Estado se pliega a las instituciones económicas internacionales –y en gobiernos extranjeros, como el de Estados Unidos– para poder subsistir. Las premisas del mercado libre, sin ataduras, solo sirven para una sociedad general a la que se dice defender; el Estado, por el contrario, es útil para esos mismos dirigentes si tras sus puertas se hallan contratos, subvenciones y descargas fiscales. Sería muy positivo que la población supiera qué se esconde tras soflamas como el enaltecimiento de una libertad sin que se cualifique, o sobre encendidas diatribas a favor de una patria cuyo contenido real debe rellenarse, más allá de las banderas u otros utensilios. El espejo argentino puede ser útil para saber lo que nos espera si triunfan las opciones que lo defienden.
Publicado en ECONOMÍA AMERICANA
Deja un comentario
Análisis de la productividad del trabajo en las regiones españolas: 2000-2022. Sorpresas en algunos resultados
Publicado en ECONOMÍA ESPAÑOLA
Deja un comentario
Impacto de mi libro: Economía en crisis. Aprendiendo de la historia económica, Catarata-UIB, Madrid, 2024-2025.
IMPACTO DEL LIBRO
(en orden cronológico)
Se ha reseñado y/o comentado en:
- Portal universitario: https://diari.uib.es/Hemeroteca/Las-lecciones-de-la-historia-economica-para-los.cid794050. Diciembre de 2024.
- Alternativas Económicas, diciembre de 2024. Autor de la reseña: J. P. Velázquez-Gaztelu.
- El País, 22 de diciembre de 2024. Autor de la reseña: Andreu Missé.
- Presentación del libro en el Círculo de Bellas Artes, Madrid: https://carlesmanera.com/2025/01/14/presentacion-del-libro-economia-en-crisis-aprendiendo-de-la-historia-economica-madrid-28-de-enero-de-2025/, 28 de enero de 2025. Presentación con Cristina Monge, Cecilia Castaño y el Ministro Carlos Cuerpo.
- Diálogo sobre el libro en el Cercle d’Economia: https://cerclemallorca.es/evento/presentacioneconomia-en-crisis-aprendiendo-de-la-historia-economica/, 30 de enero de 2025. Presentación con Cristina Narbona y José María Carretero.
- Presentación y diálogo sobre el libro en: https://www.youtube.com/watch?v=-sBYQHj4zok 30 de enero de 2025.
- Entrevista en el programa La Noche en 24 horas, con Xabier Fortes, en la 2 de RTVE: https://www.rtve.es/play/videos/la-noche-en-24h/07-04-25/16525375/. Desde el siguiente tiempo: 1:04. 7 de abril de 2025.
- Presentación y diálogo sobre el libro en: https://economistasfrentealacrisis.com/economia-en-crisis-aprendiendo-de-la-historia-economica/, 15 de abril de 2025. Presentación con Eloi Serrano y la Consejera de Economía y Hacienda de La Generalitat de Catalunya Alicia Romero.
- Todo comenzó ayer, AEHE, episodio 73: https://www.aehe.es/news/podcast-episodio-73-economia-en-crisis/. 6 de mayo de 2025.
- Sistema. Revista de Ciencias Sociales (SCOPUS, Compludoc, DIALNET, Educ@ment, IBZ Online, International Bibliography of Social Sciences, Isoc-Sociologia y CC. Políticas (CSIC), Latindex, Periodicals Index Online, International Political Science Abstracts, PAIS International, Political Science Complete, RESH, Sociological abstracts, Worldwide Political Science Abstracts), núm. 272 (2025), pp. 109-111. Autor de la reseña: José Pérez-Montiel.
- Revista de Historia Industrial, núm. 94 (2025), pp. 201-203. Autor de la reseña: José Luís García Ruíz.
Publicado en ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN ACADÉMICA
Deja un comentario
Mega-ricos: la gran evasión
Publicado en DESIGUALDAD Y ECONOMÍA, GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA
Deja un comentario
Explorando lo micro en economía española
Datos recientes sobre desigualdad en España señalan que se ha reducido desde la pandemia de forma destacable. Se aprecia una mejora de las rentas más bajas: del 10% más pobre. Sus ingresos, que cayeron mucho desde la Gran Recesión, han crecido más que el resto en estos últimos años. La publicación de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, en su apartado de población en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE), confirma una reducción de tres puntos (del 28,8% en 2016 al 25,7% en 2025; ver: https://www.ine.es/dyngs/Prensa/ECV2025.htm). Un informe de Airef sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV; https://www.airef.es/wp-content/uploads/2026/02/SpendingReview-2022-2026-fase-2/SR2226F2_NDP_IMV.pdf) subraya que la prestación –a pesar de sus deficiencias, que Airef detalla– ha contribuido a reducir en un 30% la brecha de pobreza, medida como la distancia media entre los ingresos de los hogares y el umbral de pobreza. El impacto sobre la tasa de pobreza es de 9,5% y un 17% en el caso de la pobreza infantil: avances que, sin embargo, no permiten instalarse en la autocomplacencia. Otra variable es relevante: según la Comisión Europea, España destina el 25% del PIB (dato de 2024) a gasto en prestaciones de protección social (desempleo, familia, discapacidad, salud, exclusión social), frente al 27% de la media comunitaria. Es decir, igual que acontece con la política tributaria, España tiene márgenes para actuar y elevar ese porcentaje para atajar los problemas derivados de la vulnerabilidad social, a pesar del gran avance de las magnitudes macroeconómicas. La media de la presión fiscal sobre PIB en la Unión Europea –según la Comisión Europea– es del 40,4%; España está en el 37%, lejos de Francia (45%) o Bélgica (45%). Recaudación impositiva y gasto público tienen vasos comunicantes.
Varios factores explican estos datos. La reforma laboral, que ha supuesto mejoras en la contratación; el aumento del Salario Mínimo, que ha consolidado una mayor capacidad de consumo; el desempeño económico, que está suponiendo reducir la tasa de paro a un rango inferior al 10%; y la implementación del gasto público social. Otro elemento es revelador, procedente del INE y correspondiente al segundo trimestre de 2025: el número de hogares en los que todos sus miembros activos están ocupados se situó en 12 millones, 290 mil hogares de incremento en relación al trimestre anterior. España cerró 2025 con 22,4 millones de ocupados, un máximo histórico, según datos de la Encuesta de Población Activa, con la creación de más de 600 mil empleos.
En paralelo, los depósitos bancarios constituyen una señal indirecta de la capacidad de ahorro de hogares y familias. Según el Banco de España y Funcas, desde el inicio de la pandemia en 2020 los depósitos bancarios han tendido claramente al alza, con más de 2,2 billones de euros en 2022 y una tendencia a la estabilización en 2023 y 2024. Esta evolución refleja la incertidumbre económica generada por la crisis sanitaria, que llevó a empresas y hogares a aumentar sus ahorros por precaución ante la disminución de consumo e inversión. A partir de 2022, con la gradual recuperación económica, se observa una cierta estabilización e incluso una leve disminución en los depósitos totales (https://www.funcas.es/odf/depositos-bancarios-en-espana-evolucion-estructura-y-tipologia/). Ahora bien, esto se aviene, además, con un crecimiento del consumo, como otro motor del desempeño económico de España: según el INE, el gasto medio por hogar ha aumentado más del 4% en 2024 (34 mil euros; 13,6 mil por persona). Los hogares de menor gasto aumentaron su consumo con más intensidad (cerca del 11%), mientras que los de mayor gasto el incremento fue menor (1,9%). El desarrollo de esta mayor capacidad de consumo significa que integra el 54% en la composición del PIB; el resto de integrantes de ese gran agregado son el 22% la inversión, 22% el gasto público y el 2% las exportaciones netas.
Se imponen iniciativas en aquellos aspectos que inciden de forma muy directa sobre el bienestar de la población. Las políticas de vivienda son una clara muestra que urge encarar, a pesar de que se es consciente de las dificultades que significa. Persistir en la reducción de la pobreza forma otro objetivo crucial. Lo macro, con datos que demuestran la solvencia de la economía española, debe dar porosidad a lo micro: lo que acaba llegando a la ciudadanía. Existen evidencias de que eso es así; hemos tratado de anotar algunas. Sigamos insistiendo en ello.
Publicado en ECONOMÍA ESPAÑOLA
Deja un comentario
Resiliencias y robustez de la economía de España, 2020-2025
Publicado en ECONOMÍA ESPAÑOLA
Deja un comentario
Estados Unidos en Venezuela: una clave económico-financiera y algo más
Carles Manera, catedrático de Economía e Historia Económica
Jorge Fabra Utray, economista y Doctor en Derecho, Presidente de Economistas Frente a la Crisis
Estados Unidos sobre Venezuela: ni la recuperación de la democracia, ni la estabilidad geopolítica, ni el estrangulamiento del narcotráfico, ni la persecución del terrorismo. El objetivo central es económico y, probablemente, financiero. Esto se va confirmando a medida que los dirigentes estadounidenses hacen declaraciones. Y radica en una causa central: el acceso más directo a los enormes recursos petroleros del país sudamericano. En efecto, según el Energy Institute, Venezuela posee 41,4 mil millones de toneladas de reservas de petróleo (casi el 20% de las reservas mundiales). La segunda potencia es Arabia Saudita, con poco más de 40 mil millones. A partir de esta constatación, se presentan las siguientes consideraciones.
En primer lugar, la economía venezolana tiene problemas serios en relación a la producción de petróleo, no en cuanto a sus reservas. La producción es pequeña, en el contexto internacional: el 1%, cifra raquítica explicable por la falta de inversión extranjera y por la degradación del capital físico, teniendo en cuenta que el tipo de petróleo de Venezuela es más pesado y costoso para extraer y refinar, de forma que necesita tecnología actualizada. Convertir esto en poder económico supone cuatro condiciones, expuestas por el ingeniero –y el mayor experto mundial en energía– Vaclav Smil (2050. Por qué un mundo sin emisiones es casi imposible, Arpa, Madrid, 2024): estabilidad, tecnología, capital y tiempo. En un escenario en el que se habla de energías renovables –y es muy importante hacerlo y promocionarlo–, urge tener en cuenta que todavía el 80% de la energía planetaria procede de combustibles fósiles. Las transiciones energéticas no son rápidas, a pesar de que las renovables van avanzando de manera decidida (sobre esto, distintos ejemplos referidos a la economía estadounidense en Ezra Klein-Derek Thompson, Abundancia, Capitán Swing, Madrid, 2025). Lo cual explica el enorme interés por el petróleo, máxime desde un gobierno, el de Estados Unidos, que está negando las consecuencias del cambio climático y que tiene una apuesta agresiva por mantener las explotaciones fósiles, con empresas relacionadas de forma directa con Trump al ser –junto a los tecnomagnates– primordiales financiadoras de sus campañas.
En segundo término, podríamos apuntar, a título de hipótesis –y sin otorgarles un factor causal de la invasión de Estados Unidos, pero sí como elemento de reflexión– factores de carácter financiero y monetario. Venezuela ha aceptado desde hace unos años –2018– la compra de su petróleo en moneda diferente al dólar. Los yuans chinos constituyen, en tal sentido, una referencia clave, y abundante. Además, otras divisas de apoyo han sido el euro y el rublo. Hay precedentes en todo esto. A comienzos del siglo XXI, Sadam Hussein ya fijó la venta de petróleo iraquí en monedas diferentes al dólar; este hecho pudo acelerar la invasión en 2003 –sin hallarse armas de destrucción masiva, el alegato para justificar esa acción– y el cambio de régimen, que de nuevo “dolarizó” las exportaciones petrolíferas del país. Algo similar aconteció en Libia, con el proyecto del dinar de oro. El líder libio estuvo abogando durante meses por la introducción de esta moneda para todas las naciones musulmanas. Muamar el Gadafi pretendía vender petróleo únicamente a cambio de dinares de oro y rivalizar con el dólar y el euro. En 2011, el régimen fue depuesto por fuerzas de la OTAN. En ambos escenarios, el derrumbe de esos regímenes tiene explicaciones multicausales –en las que no entraremos por razones de espacio–; pero el aspecto de la desdolarización no es desdeñable, sin que deba ser entendido como central.
No puede omitirse que los acuerdos llegados entre Estados Unidos y Arabia Saudí, a raíz de la crisis energética de 1973, confirmaban que las remesas de petróleo que eran adquiridas debían ser sufragadas en dólares, y no en monedas nacionales. Es decir, el billete verde se convirtió así en la gran referencia, en el potente patrón monetario con el que adquirir un renglón perentorio para el desempeño de las economías: los combustibles fósiles y, en particular, el petróleo. Arabia vende el petróleo exclusivamente en dólares e invierte en bonos del Tesoro de Estados Unidos, mientras este país le garantiza seguridad militar y apoyo político. Son los petrodólares. Sin respaldo metálico alguno, y tras el abandono del patrón oro –y del sistema de Bretton Woods, que suponía la relación del dólar con el oro: un enorme poder (véase Benn Steil, La batalla de Bretton Woods, Deusto, Barcelona, 2016)–, Estados Unidos ha tenido entonces la capacidad de imprimir dólares de manera masiva, toda vez que su adquisición era fundamental para, a su vez, pagar el petróleo que las naciones necesitaban. Al mismo tiempo, Estados Unidos puede financiar sus déficits con la emisión de deuda pública que adquieren otros países.
Este planteamiento que describimos no obedece necesariamente a la acción del ataque a Venezuela; pero aporta algunas reflexiones sobre la desdolarización que provienen de la economía académica.
Desde esta óptica, economistas como Barry Eichengreen –siempre en las listas de candidato al Nobel, y tal vez el economista con mayor predicamento en economía financiera– ha expuesto hace tiempo que, históricamente, las monedas que conforman una hegemonía en determinadas fases, van declinando de forma gradual. En tal sentido, Eichengreen defiende una paulatina desdolarización (véase, de manera especial: Exorbitant Privilege: the rise and fall of the Dollar, Oxford University Press, Nueva York, 2011; con una perspectiva económica más amplia en: Hall of Mirrors. The Great Depression, the Great Recession, and the Uses –and Misuses– of History, Oxford University Press, Nueva York, 2015). Un escenario más probable que un abandono masivo del dólar, es que su papel se reduzca a medida que sus competidores internacionales ganen fuerza. El contexto preferido por Eichengreen es un mundo con múltiples divisas internacionales, con una erosión gradual de la hegemonía del dólar a lo largo del tiempo. Esto puede estar preocupando a Estados Unidos, por el factor equilibrador de las remesas de dólares –por adquisiciones de deuda pública– para la balanza por cuenta corriente. Lo cual, a su vez, comporta contradicciones, que chocan con las tesis de economistas trumpistas como Stephen Miran, que abogan por rebajas en los tipos de interés y la devaluación del dólar. Por otra parte, economistas de perfil más heterodoxo como Yanis Varoufakis y Michel Husson, plantean una visión más radical que la expuesta por Eichengreen; pero siempre en la esfera de la posibilidad real de la desdolarización (véase la tesis de Varoufakis sobre los “déficits gemelos”, que se equilibran con los dólares, en El Minotauro global, Capitán Swing, Madrid, 2012; un trabajo sintético de las tesis de Husson, en El capitalismo en diez lecciones, La Oveja Roja, Madrid, 2013).
Un tercer aspecto se refiere al desmarque venezolano, con su intento de entrar en el grupo de los BRICS –vetado por Brasil en 2024, a raíz precisamente de las elecciones venezolanas y sus irregularidades–, una pretensión que ha sido reiterada por el gobierno de Nicolás Maduro en diferentes encuentros con los miembros de aquella entidad. La aceptación posible de Venezuela en el club de los BRICS (que ven con buenos ojos desdolarizar transacciones trascendentales) supondría un factor más para buscar otras vías de pago –que también están explorando Irán, Arabia y Rusia–. Acceder a los recursos petrolíferos por parte de Estados Unidos y detentar así las explotación y venta de los mismos –manteniendo la referencia al dólar– constituye un objetivo básico de la invasión. Pruebas recientes las tenemos en las revelaciones de Marcos Rubio, Secretario de Estado, incapaz de justificar ante los medios de su propio país cómo se puede cambiar un régimen de forma violenta vulnerando el derecho internacional, y deslizando que la pretensión de la administración Trump es el control estricto de Estados Unidos sobre el petróleo y los recursos energéticos y minerales de Venezuela. Una línea argumental que subraya igualmente el ya citado Stephen Miran, gurú económico de Trump y arquitecto del plan económico del magnate neoyorquino.
Sin embargo, consideramos excesivo pensar en la sustitución del dólar, de manera generalizada, por otras monedas, habida cuenta que más del 80% de las transacciones del petróleo se realizan en dólares. Aunque sí puede estar constituyendo una advertencia para Estados Unidos que, si detenta el petróleo venezolano y desarrolla fuertes inversiones tecnológicas, podría controlar enormes stocks con los que especular en el mercado petrolífero. Esa advertencia se suma a otros problemas previos, acuciados por la política económica de Trump: los aranceles, la inflación y la creación de empleo, tres elementos que, de forma gradual, pueden ir minando la confianza en la administración republicana en un escenario de elecciones en noviembre de 2026.
Ahora bien, la relevancia económica de Venezuela en el comercio internacional del petróleo es, como hemos dicho, muy modesta. La prueba: los futuros de los precios del petróleo –con independencia de la volatilidad estructural que caracteriza al mercado del crudo– ni se han inmutado con la intervención militar de Estados Unidos. De hecho, con la administración Biden, Venezuela, a pesar del régimen de sanciones a las que estaba sometida por Estados Unidos, siguió exportando crudo pesado para ser refinado en las instalaciones del Golfo de México (Texas y Luisiana), construidas específicamente apara esto. Estas exportaciones fueron canalizadas por la multinacional petrolera estadounidense Chevron autorizada por una licencia ad hoc emitida por Washington que permitía dejar intactas las sanciones. Los beneficios de este comercio eran, además, muy limitados para Venezuela y constituían, básicamente, un modo de compensación de Venezuela a Estados Unidos como pago de deudas e inversiones previas.
El mercado del crudo es excedentario, está sujeto a oligopolios y, por consiguiente, con una enorme capacidad de autorregulación para mantener los precios donde más interesa a los productores. Es un mercado con una enorme capacidad para absorber los impactos geopolíticos que se puedan producir. A pesar de la retórica, sorprendentemente carente de disfraces que escondan las intenciones poco democráticas de la administración Trump respecto a Venezuela, las cosas poco parece que vayan a cambiar en la arena económica. Pareciera que esa retórica solo tiene por destino el consumo doméstico MAGA y la distracción sobre las debilidades de la economía estadounidense.
Todavía es pronto para saber el rumbo que van a tomar las cosas. Pero no olvidemos esto: el poder, a secas, la ambición desmedida de exhibir la fuerza de Estados Unidos y de su presidente –en un contexto que es de decadencia económica– sigue siendo el principal impulso patológico que está llevando a la administración Trump a mantener comportamientos agresivos con todo el resto del mundo. Pensemos en Groenlandia, en Canadá, en Colombia, en Cuba, en Panamá, en su entendimiento con Rusia respecto a Ucrania, en las condiciones económicas que ha impuesto a sus socios de la OTAN, en su agresiva política arancelaria. Lo más preocupante, desde nuestro punto de vista, es la confirmación de la ruptura de las relaciones internacionales basadas en reglas que sí podría conducir a la economía mundial y a las economías más avanzadas a la desestabilización, con consecuencias todavía imprevisibles.
Publicado en ECONOMÍA AMERICANA, GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA
Deja un comentario
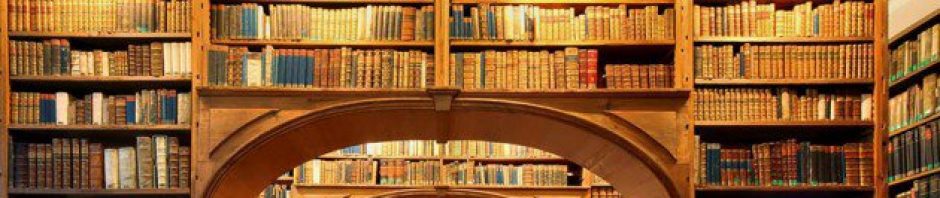
Debe estar conectado para enviar un comentario.